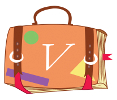Concha - El Imperio del Vacío - Enrique Troncoso
Explorar, 160 páginas, 2025

* Si compraste el libro por preventa, enterate cómo pactar su retiro aquí *
En algún lugar de La Mancha, en el siglo XVII, nace una mujer signada por una belleza y una sensualidad capaces de provocar en quienes la rodean fascinación, espanto y fiebre. Un monstruo del deseo.
Por medio de una prosa sensorial y alegórica a la vez, Troncoso relata la leyenda de Sor Concha de la Lora desde su temprana infancia en el seno de una familia religiosa hasta su expedición a Guatemala en épocas de conquista. Quien sigue las huellas de Concha entra en la fuerza centrípeta del deseo, en el umbral donde las parcialidades se confunden.
El imperio del vacío es una experiencia de disolución, conexión y transformación. Un escrito antimetafísico. Un elogio a la continuidad. Si Dios es mujer, ya no existe lo permitido o lo prohibido. Todo acontece en los imprecisos límites entre lo divino y lo satánico, la carne y el espíritu, lo real y lo irreal, el silencio y el decir, la prosa y la poesía. Ni lo uno ni lo otro. Concha es sexo: conflicto, ambigüedad, tensión, placer y dolor. Y el sexo es lo indeterminado, el lugar donde la identidad se agrieta, donde se disputan el poder y el deseo, la conquista y la exploración, lo místico y lo mundano.
Y, y, y. Concha, concha, concha.
Bruno Bonoris
Esta novela es un hallazgo por varias razones: la invención de un personaje femenino, Concha de la Lora, que se encuentra delineado de principio a fin como una fuerza que pulsa la narración con una intensidad notable. Se trata de la historia de Concha, de su periplo, pero también se trata del modo en que su presencia incendiaria es inevitable. Podría pensarse que estamos ante una novela sobre el amor o sobre el deseo, pero Enrique Troncoso va jugando con variables históricas, lingüísticas y metaliterarias que corroen toda interpretación que se haga bajo la tiranía del sentido único. Novela, tal vez, sobre la identidad, sobre el rizoma que desconocemos del sexo, sobre el juego infinito que se instala al revertir texto histórico por evanescente discurso de interrogación.
¿Qué hacemos frente a lo insoportable? Y más: ¿quiénes somos si lo insoportable se manifiesta?
Gloria Peirano
*
A nadie sorprendió el hecho de que Sor Concha de la Lora terminara siendo asignada para una misión de avanzada en el corazón de la selva guatemalteca. Incluso su majestad estaba convencido de que la joven Concha era un instrumento que Dios le había enviado para que su reino se expandiera más allá de lo que ningún soberano había soñado jamás. Esos sueños eran los que ocupaban las noches de los hombres y las mujeres con poder en la corte real.
Los responsables de tomar la decisión de embarcarla hacia América no la habían visto nunca, las autoridades de la Iglesia se reunieron directamente con una representante del convento al que Concha pertenecía. Estaba escrito en su leyenda que los efectos de su presencia podían resultar peligrosos. Esa fue la razón que los hizo incapaces de medir las consecuencias de sus actos.
Concha había nacido en la plenitud más árida del reino de Castilla, en algún lugar de La Mancha, al norte de Ciudad Real. La familia de la Lora llevaba largo tiempo esperando un descendiente varón, pero el día del nacimiento esa expectativa se disolvió en la intensidad de la experiencia. Su llegada al mundo arrasó con lo que podía esperarse y transformó para siempre las vidas de todos quienes la presenciaron.
El embarazo había llegado como un anuncio de la gloria divina, una fiesta del alma. Durante esos meses, ambos padres, vivieron una perturbación maravillosa de la que no terminaban de ser del todo conscientes. El día que Concha nació supieron que esa perturbación era capaz de producir sensaciones que hacían imposible llevar la vida que Dios mandaba en el reino de España. Doña Carmen, la madre, experimentó una serie explosiva de orgasmos durante el parto. Arrebatada por la voluptuosidad, gimió a los gritos, prisionera de un placer equívoco y desconocido que la hizo sentir que se estaba volviendo loca. Su marido escuchaba desde afuera. De pronto, la imaginación lo enloquecía de deseo por su mujer como nunca antes, de un modo en el que no se había atrevido ni siquiera a pensarla. La partera y la dama de compañía, atrapadas también en el trance erótico, fueron perdiendo el recato lentamente y recibieron a la niña con un sentimiento que puso a las dos con los senos al aire, dispuestas, cada una, a ser la primera en alimentarla incluso si no tenían con qué hacerlo.
Apenas Concha dio una señal de vida, don Manuel entró rompiendo la puerta para ver a su hija. Quería estar ahí antes de que se apagaran los gritos de su esposa. Era ese el sonido que lo había hecho irrumpir en la sala con más urgencia de la necesaria. Su mujer yacía desnuda frente a él, abierta de par en par, relajada, sangrante. Acababa de eliminar la placenta y lo miraba a los ojos. Las lágrimas transparentaban un brillo de estrellas opacas, empezando a perder su intensidad. Doña Carmen, casi sin aliento, intuyó el ansia por el cuerpo de su esposo, su propio deseo arrebatado, sensible. Buscó la mirada turbadora de su único hombre tratando de aliviar la angustia que le provocaba la felicidad física que estaba sintiendo. Del cordón recién cortado goteaban todavía restos de un fluido perfumado que entibiaba vagamente los sentidos.
Por un momento se quedaron quietos, pisando la frontera de otro mundo desconocido y sensual. Concha lloraba apenas, mientras las otras mujeres la higienizaban con lujuria. Los esposos se miraron como si no se conocieran, como si el rostro del otro se hubiera transformado en una maravillosa sorpresa. Se tomaron de las manos, sintiéndose torpes por no saber muy bien qué hacer con lo que les estaba pasando. La partera y la dama de compañía decidieron con cierta tristeza cubrir a la niña con un manto una vez que estuvo limpia. Doña Carmen pidió con suavidad que le trajeran a su hija, la luz de la tarde entró por la ventana y le dio en los ojos. Aturdida por el cansancio, creyó por un momento que la habitación se prendía fuego y que esa era la razón por la que estaba tan caliente. Cuando pudo aclarar su mirada vio, como quien ve una imagen del más allá, la gigantesca cruz de madera de la habitación temblando detrás de las tetas alegres de las dos niñeras que parecían repletas de energía mientras terminaban de cubrir a la niña. Algo en el corazón le dio un vuelco y sintió que la sangre se le enfriaba. La realidad regresaba al lugar de siempre. Don Manuel comprendió enseguida el cambio de expresión en el rostro de su mujer y cayó de rodillas. El peso de lo que habían aprendido, el hierro helado con el que habían sido condicionados a percibir el mundo desde que eran niños, se les vino encima en unos pocos segundos arrastrándolos hacia el terror. El mismo terror de siempre, la nada sórdida del pecado. El espacio sin la protección de la santa madre Iglesia. La tierra más allá donde se arrastran los mendigos con el olor de la peste supurándoles la ropa. Sin la Iglesia. Trajinando su pena por paisajes marchitos, sin alma, sin Dios, sin un lugar donde guarecerse. El horror que amenaza bajo la nieve helada o en el desierto caliente, el horror que vendrá a buscarte si mientes o fornicas como un perro o una cerda, si tus labios se abren a lo húmedo y te alejas, aunque sea por un momento, del intenso olor a muerte que persigue tu vida miserable.
Enrique Troncoso