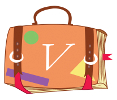La esfinge de cristal - Augusto Munaro
Bolsillo, 62 páginas, 2023
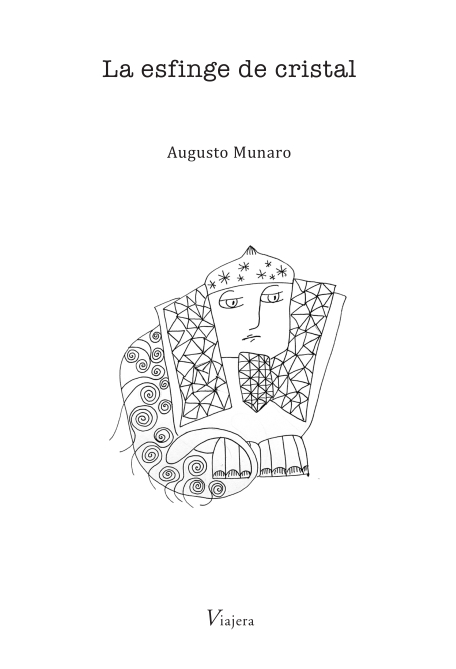
En esta nouvelle, Augusto Munaro nos alucina con escenas del rodaje de un film que comenzó en un tiempo remoto bajo la mirada tiránica, obsesiva y delirante de su productor. Para Perkins nada debe terminar de resolverse de un modo definitivo porque sin la incertidumbre la vida sería insoportable. Sus infinitas indicaciones apuntan a que cada escena quede inconclusa, o tenga que volver a filmarse, única forma de esquivar el gran Fin. No hay bordes en esta escenografía delirante, todo muta, la crónica de un narrador se desliza en la de otro que toma la palabra y cambia la dirección del relato. Una esfinge de cristal marcada por el labial del beso de una muchacha que tuvo que escalarla para alcanzar su boca, banaliza el enigma de su imagen exponiéndola a la rasa curiosidad de los turistas y de otros sujetos estrafalarios que pagan por verla. La denigración y la idealización van de la mano en la concepción patriarcal del amor. Dentro de esta barroca confusión alguien parece obrar como un eje alrededor de lo que todo gira. Se trata de Lorena, una muchacha, encontrada, pensada y soñada por Perkins, el director, y por Gus, uno de los narradores. Lorena se retoba, no se somete a la exigencia insaciable de quien la sueña en su película. Ella es la única que podrá descolocar al director de su pedestal, la única que pondrá fin –ese Fin tan temido– a la pesadilla de un relato infinito.
Dolores Etchecopar
*
Hay quienes están allí desde antes del alba. Carpinteros, escenógrafos, iluminadores, hasta personal de maquillaje ayudan en la construcción de los decorados. Subidos en lo alto de una escalera dos muchachos hacen equilibrio para no caer al vacío. Se encargan de hacer el cableado, escondiendo todo debajo del piso, a esta altura, discretamente alfombrado. Nadie podría sospechar que el vestíbulo victoriano se encuentra a metros de un profundo y resbaladizo acantilado. El viento hace mover los candelabros colgantes. Sus cristales recuerdan el chirrido de copas de champagne en noche de brindis. Las conversaciones entrecortadas producen una cálida sensación de pertenencia. Los acentos se entrecruzan, alguna carcajada y gritos de alegría se confunden con voces más graves. Resulta imposible discernir lo que se dice, o acaso, descifrar el idioma en que hablan. Parecen estar haciendo tiempo, hay quienes muestran evidencia de querer terminar con la jornada laboral. Agotadas, suspiran impacientes. Un grupo de ancianas vestidas de niñas miran de reojo al asistente, Ezra, que no hace más que fumar un grueso cigarro. No habla, apenas relee el guion que no deja de tachar. Refunfuña algo, algunas ríen. El humo que sale de su boca tapa la luz del camarín de los extras. Cuanto más se observa a las mujeres, se comprende que en verdad son de edad avanzada. Algunas apenas se pueden mantener de pie. La más cansada ha decidido quitarse el babero y los escarpines para abandonar el set visiblemente molesta. No obstante, apenas se le presta importancia. Otra, muy precipitadamente toma su lugar ostentando una peluca verde. Por las arrugas de su papada, por la manera cansina de mirar los detalles en su entorno, por el modo de reír y rascarse la nuca, la vieja debe ser, por lo menos, centenaria. Por un megáfono un negro corpulento da instrucciones para que formen fila de menor a mayor. Tampoco se entiende lo que vocifera. Sea lo que fuera,no parece estar muy a gusto. La irritabilidad lo lleva a escupir el piso más de la cuenta. Se come las uñas y pide un vaso de agua. Luego, que le arrimen una silla donde poder sentarse. Nada, continúa tan impaciente como nunca. Le exige a una de las viejitas que le abanique. Suspira, dice algo al oído a otra de pelo blanco y una verruga en la punta de su flácida nariz. En un travelling algo veloz, más allá del acantilado, un arquitecto en su mesa de trabajo, está trazando el dibujo que le permitirá salir de su ostracismo. El diseño de un nuevo automóvil que tras vender a una firma alemana, le dará fama y felicidad. Su concentración se interrumpe con los gritos del negro que ahora camina en círculos hacia uno de los iluminadores. Por sus gestos, su modo de moverse, bruto, intenta por todos los medios cierta cooperación. Pero es en vano. Son demasiadas personas las que debe controlar. Comprende que la situación lo supera, insulta a un perrito que le orina su megáfono. Le propicia una patada que lo levanta bien alto hasta que éste pega contra uno de los decorados laterales. La escenografía tambalea haciendo que los muchachos en la escalera se caigan al unísono, uno sobre el otro, golpeando contra el suelo. Ahora el editor, va hacia el negro con los puños en el aire, pero termina con el megáfono de sombrero. El negro se rasga la camisa y comienza a propiciar trompadas a quienes intentan arrimársele. La primera es una viejita a quien cachetea tan fuerte que, la pobre, pierde su dentadura. Le abuchean, otras se tapan la nariz en gesto de desaprobación; finalmente las hay quienes deciden llamar a la policía que no tarda en llegar. Lo persuaden a tomar su medicamento. Una pastilla azul que escupe. Bajo ninguna condición tres extras disfrazados de policía lo harán “drogar”, dice. Una música comienza a sonar. Una pieza de Bach. Por algún motivo inesperado, aquellas notas inmejorables le otorgan al negro cierto valor, alguna esperanza.
Augusto Munaro