La Playa - Loreley El Jaber
Descubrir, 128 páginas, 2010
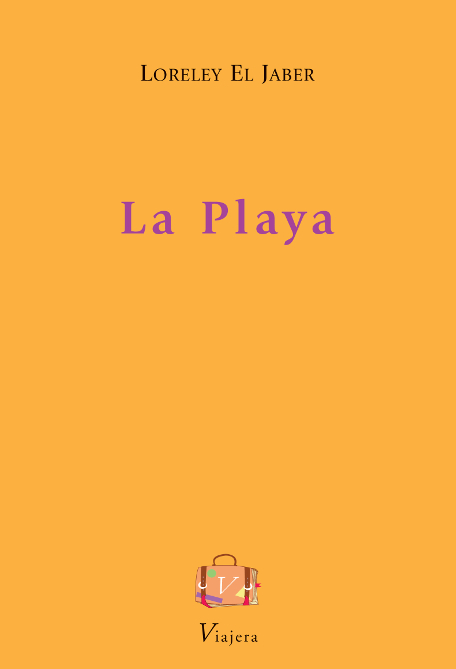
Escribe Albert Camus: “después perdí el mar, todos los lujos me parecieron entonces grises”. Y añade: “¿Qué hacer si no tengo memoria más que para una sola imagen?”. El lujo del mar excede cualquier otro lujo. Desde la playa –el territorio de los afanes infantiles– el mar se vuelve el lugar de la fascinación y del peligro. Precisamente por su carácter peligroso (“no te metas muy hondo”), el mar resulta fascinante. El verano asociado al mar es una imagen tenaz, que crece con el tiempo, y se hace presente cada vez que nuestra libertad se ve amenazada o que el tedio acecha. La línea del horizonte es también la línea que alcanzan los ojos, y nos preguntamos qué hay más allá. Por ese motivo, estos poemas, agradecidos por una infancia feliz, más que la melancolía por el pasado que se fue, cuentan la voluntad de actualizar los días de la niñez en su aspecto más preciso: el juego, su aprendizaje y su incesante búsqueda. ¿Cómo se puede apelar a la memoria sin que el pasado se torne nostálgico? Los poemas de Loreley El Jaber responden que esos días gloriosos no terminaron de suceder. La arena, el cuerpo, los vínculos familiares son los objetos de interés de esta niña que no apela a una atención fija y obsesiva, sino a la distracción para reconocerlos como hechos decisivos. El juego con las hermanas, las manos amorosas de la madre, las pequeñas proezas del padre, el descubrimiento erótico del cuerpo son las huellas dejadas en la playa que las olas del mar aún no han podido borrar.
Carlos Battilana
*
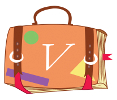

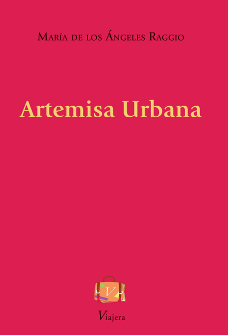 Artemisa Urbana
Artemisa Urbana  Contorno de estrella
Contorno de estrella  El mundo despiadado de las nubes
El mundo despiadado de las nubes  Estrago
Estrago  Mosaico
Mosaico 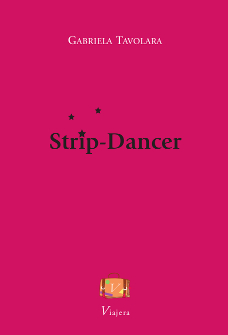 Strip-Dancer
Strip-Dancer