Montgomery de lana roja - Cristina Eseiza
Explorar, 107 páginas, 2018
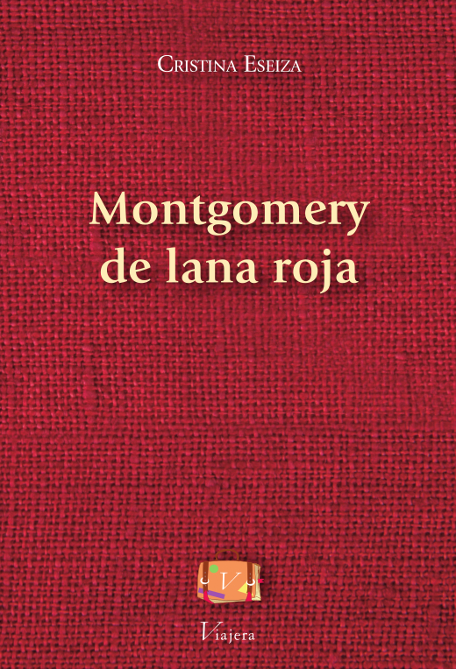
Si estos cuentos de Cristina Eseiza fueran sesenta y cuatro, como los que constituyen el tablero de ajedrez, yo diría que fui visitando todos los escaques con idéntico gusto; aunque son sólo trece, mi afirmación no pierde validez: conducido por las eficaces palabras del texto, visité y recorrí todos y cada uno de ellos, y encontré, muy a menudo, la exteriorización metafórica de aquello que –por comodidad o por falta de término más exacto– solemos llamar vida interior.
Esta vida interior se manifiesta –y no es paradoja– justamente por la riqueza de los detalles exteriores que, como se sabe desde el principio de los siglos, constituyen la esencia y la razón de ser de la narrativa.
Fernando Sorrentino
Este volumen de cuentos de Cristina Eseiza se desliza en la lectura como si escucháramos una playlist especialmente compilada: para bailar en el carnaval o en los casamientos; brasileña para la playa, colorida, pero cae la noche y sobreviene la saudade; canciones de los años setenta para recordar momentos específicos de nuestra historia, llenos de expectativa y emoción; algún exotismo morisco para soñar y sobre todo, muchas cuerdas que van rápidas, tempestuosas, apasionadas, y pueden transformarse, de pronto, en melancolía o añoranza. Un libro para leer como si su música nos llevara a distintas épocas y escenarios, viviendo cada cuento como propio.
Karina Macció
*
Líbano
Aquel carnaval hizo mucho calor y jugamos mucho al agua. Fue una guerra encarnizada entre chicas y muchachos en la que se dirimió más de una cosa. La ancha calle donde estaba la casona de Adriana fue el lugar de la estrategia y la trinchera, la escenografía y el duelo.
El padre de Adriana, mi tío y el sastre de Líbano, habilitó el local vacío del comité de la UCRI, del que ignoro por qué tenía las llaves, para que los varones se abastecieran allí de agua; nosotras teníamos toda la casa a disposición: los dos patios, la galería, el zaguán. Varias canillas, baldes de latón, bombitas bien infladas.
Jugábamos descalzas, en traje de baño, un short por encima, lo demás era excitación, euforia, felicidad, algún ligero estremecimiento, cierta incertidumbre.
Líbano era reconocido entre los pueblos del partido por su carnaval, nada en esta materia era improvisado y se dedicaba energía, insumos y tiempo al culto de esa tradición. Tiempo sobraba por aquellos rincones insignificantes para otra mirada que no fuera la de los que allí nacieron y vivieron.
Nosotras, con nuestros mejores vestidos, perfumadas con alguna colonia que ya no se fabrica, caminábamos en grupos de tres o cuatro, mirando curiosas y anhelantes hacia donde se apiñaban los muchachos, casi siempre cerca del monumento al fundador y al sempiterno busto de San Martín. Las miradas partían con disimulo mal oculto, de soslayo, furtivas y fugaces, tan rápidas que pasaran inadvertidas pero que aseguraran a cada una que los ojos, el pelo, el porte o el color de piel que buscábamos y que nos encendía estaba allí y también nos miraba entre risueño, desafiante y burlón.
Íbamos y veníamos por la avenida incansables, triunfantes o desconsoladas, exitosas o vencidas pero siempre dispuestas a renovar una y otra vez la eterna caravana. A eso nos entregábamos con frenesí de desahuciadas, a caminar susurrando entre nosotras, a reírnos con toda la boca, a sentir los impulsos hasta el final, a serenar infructuosamente un corazón desbocado.
Yo era porteña, mi único pasaporte más o menos legítimo era mi parentesco con Adriana, todo lo demás estaba en mi contra. Sin embargo, amaba los veranos en Líbano, las largas tardes en la pileta del club, los asaltos casi diarios en casa de algunos de los muchísimos amigos y compañeros de colegio de mi prima, los helados de naranja y vainilla de Romano, la increíble libertad de la que jamás gozaría en Buenos Aires, el beso húmedo e inexperto que me dio Eduardo Olaverría mientras bailábamos lento y pegados aquella calurosa noche de carnaval.
Adriana “gustaba” de Eduardo Olaverría, como se decía, gustaba mucho y deseaba y esperaba que se declarara pero él no se decidía, y mientras eso no sucediese no había más que hacer que suspirar y esperar, mirar y esperar, soñar y esperar. Pero a mí también me gustaba, mucho me gustaba y yo era porteña, estaba de paso, no quería atarme a ningún código y sobre todo no estaba dispuesta a esperar.
Aquella tarde en que jugamos al agua sobre la ancha calle Alberdi de Líbano, todos los deseos, ansiedades, sofocones, anhelos e instintos que se maceraban en el alma de cada una de las que allí devolvía baldazos, con la íntima esperanza de que el agua aliviara los ardores de tanta exaltación y tanto amor contenido, se desplegaron con inusitado vigor replicando rápidamente en los varones, potenciados por la fuerza y el poderío masculinos. Con el pelo revuelto, los cuerpos fosforescentes, la mirada ávida en las caras bronceadas, en las que sudor y agua chispeaban bajo el sol despiadado de febrero, aquellos varones de Líbano se esforzaban por ofrecer el señorío viril de siglos de ADN bien alimentado.
Las corridas, los gritos, los disfuerzos, las risotadas, los resbalones y hasta los golpes y empujones tenían la forma, el color, la melodía y el lenguaje poético inequívoco del intercambio amoroso, del despliegue seductor, del cortejo primitivo y sutil, de la más bella danza que haya visto entre hombres y mujeres jóvenes, muy jóvenes, púberes y plenos.
Mi osadía, mi rebelde certidumbre me llevó a pisar de plano terreno enemigo. A sabiendas de que perdería en el juego pero convencida de mi éxito último, me metí en el pasillo del comité de la UCRI armada de un balde y una bombita. Mi ataque intempestivo e inesperado produjo un instante de perplejidad y desconcierto entre la hueste hostigante que, afanosa y febril, cargaba sus municiones en las canillas del local desierto. Sin embargo, fulminante, la reacción fue unánime y descarnada, violenta y encantadora, sensual y rotunda: miles de baldes, de bombitas, de chorros cayeron sobre mi cabeza, mis piernas desnudas, mi cuello, mis cabellos y mi boca que escupía los excesos como podía; los párpados entornados, las sienes palpitantes, los pies resbalosos, absorbía cada empellón con la absoluta certeza de que me estaba dedicado, de que deliberadamente había transpuesto el límite y pagaba tributo por ello.
Los ojos verdes de Eduardo Olaverría me llegaron por entre el vendaval encendidos, furiosos, entregados, enamorados. Sus baldazos fueron los últimos que, como latigazos, recibí antes de escapar por donde había entrado, empapada y trastabillante, borracha de temeridad, turbada y enclenque, pero categóricamente cierta de que Eduardo Olaverría nunca llegaría a declararse a mi prima Adriana de Líbano.
Cristina Eseiza
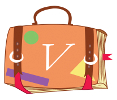

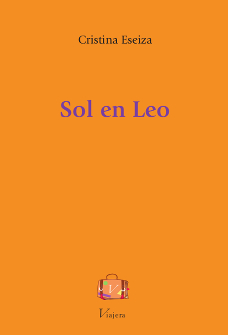 Sol en Leo
Sol en Leo  El fin de la siesta
El fin de la siesta 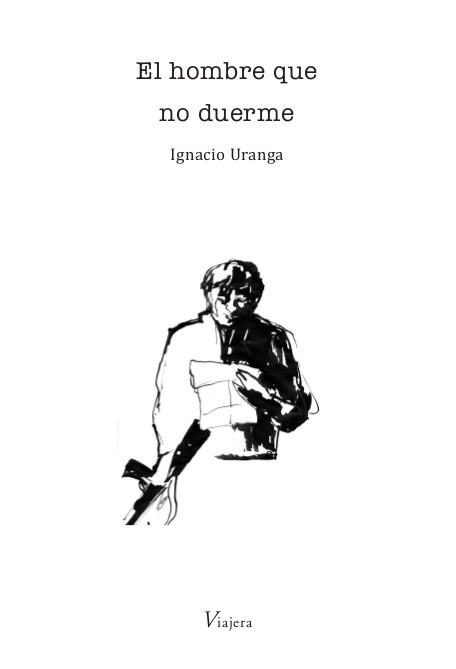 El hombre que no duerme
El hombre que no duerme 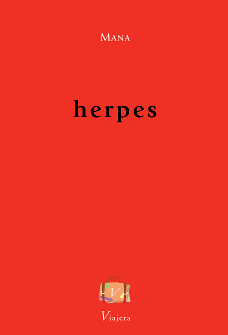 herpes
herpes 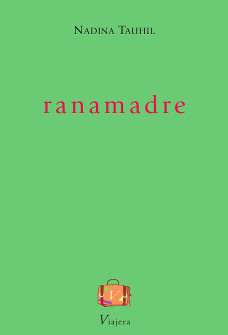 ranamadre
ranamadre  Vértigo diminuto
Vértigo diminuto